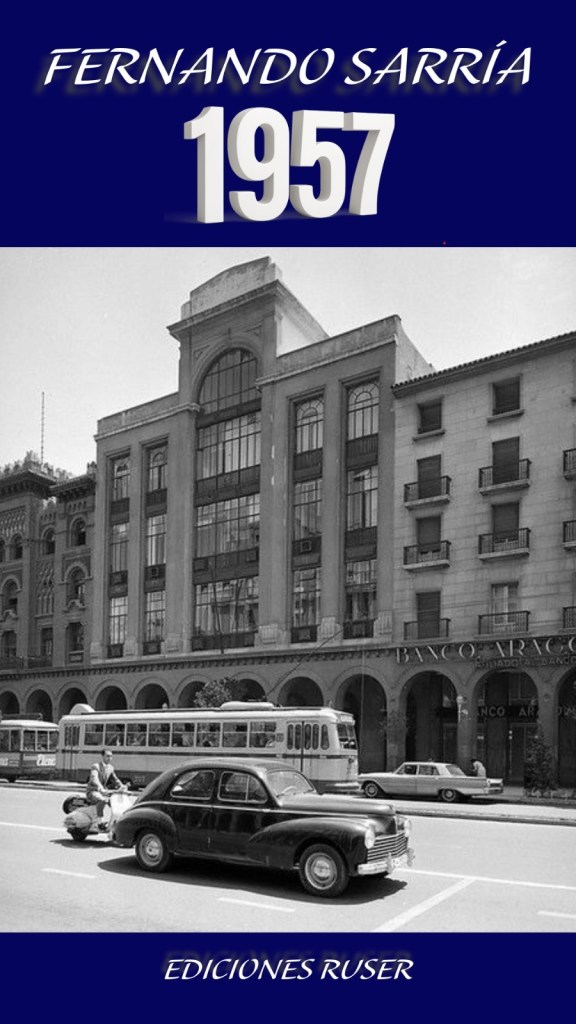
Los gatos
En casa de mis tíos siempre había gatas y a todas les ponían por nombre Micaela, seguido por el ordinal correspondiente al momento de su llegada, Micaela II, Micaela III… Como es lógico en un pueblo, además de andar por casa ahuyentado ratones, aquellas gatas llevaban sus propias vidas en el exterior y siempre acababan preñadas. Era imposible acoger a tal cantidad de gatos dentro de casa. Creo que mi tío le dejaba a la gata recién parida una de las crías, una hembra. El resto los metía dentro de un saco y desaparecía de la casa con él. Infeliz de mí, una vez que había una nueva camada de gatitos, pregunté a quién se los iba a dar. Sonriendo con rictus de cierta sorna, abrió el saco, metió en él cuatro gatitos y me invitó a acompañarle. Con ese liviano peso, subimos la cuesta de la calle, mientras las crías maullaban asustadas. Cruzamos los carasoles y tomamos un camino por el que yo nunca había pasado, entre viejas casas medio derruidas y algún establo sin puertas. Allí mismo, entre bastantes escombros, apareció un cortado que asomaba a un precipicio no muy profundo, que bajaba directamente al río. En un gesto rápido, mi tío introdujo una piedra grande en el saco, lo cerró con un nudo y lo arrojó volando con todas sus fuerzas para que cayera dentro del río, en lo más hondo, y los gatos se ahogaran rápidamente. Me quedé mudo, incapaz de articular palabra. Recibí una nueva lección inolvidable sobre la cruel supervivencia en la vida. Aquel día odié infinitamente a mi tío.
.
(Ediciones Ruser, 2025)